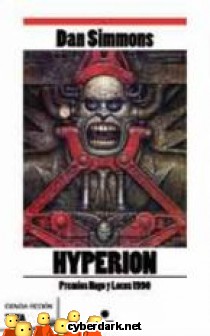Para comenzar este 2013, y mientras preparo la publicación de «Anómala», les dejo un relato de fantasía para su disfrute. Espero les guste. (Como siempre, también pueden encontrar el relato en formato ePub, mobi o pdf en la barra lateral y así llevarlo consigo en sus lectores electrónicos o dispositivos móviles)
La vida y sueños del señor Abelardo
—El licenciado Sandoval lo atenderá ahora, señor Abelardo –dijo la secretaria, hizo un mohín con la boca y abrió la puerta de la oficina para dejarlo pasar.
El viejo que esperaba sentado en la antecámara, hirsuto y encorvado, levantó las cejas y observó a la muchacha con complacencia. Tomó de su regazo una carpeta amarillenta que llevaba consigo y luego se puso de pie, despacio, flexionando las rodillas primero para después abalanzarse hacia delante y sostenerse con un roído bastón de madera. Sus huesos crujieron, y los colgajos de piel que pendían de sus brazos oscilaron de un lado para el otro al compás de sus pasos recortados.
Vestía una camisa color crema muy manchada, unos pantalones harapientos que arrastraba por el suelo y unos zapatos sucios y llenos de agujeros. Al pasar junto a la secretaria sonrió, haciendo que las arrugas de su rostro restallaran como pedazos quebradizos de la corteza de un árbol. La muchacha contuvo la respiración y tragó saliva, intentando ocultar su desagrado, y se empujó a sí misma contra la pared para evitar al visitante.
Cuando el viejo finalmente hubo entrado en la oficina, el funcionario que la ocupaba se puso de pie, le estrechó la mano y lo invitó a tomar asiento.
—Por favor, señor Abelardo –dijo, señalando el sillón del otro lado del escritorio.
—Gracias, licenciado –dijo el viejo, y se sentó con dificultad, procurando no arrugar la carpeta amarilla.
—Me han dicho que insiste usted en verme.
—Así es, licenciado. Esperaba pudiera atenderme al menos para presentarle mi solicitud. Es una oficina pública, después de todo. ¿No es cierto?
Sandoval se arrellanó en el asiento e hizo un ademán con las manos.
—¿Y bien? Acá me tiene, señor Abelardo. Dígame cual es su solicitud –dijo el funcionario con un tono que delataba su deseo de apurar el encuentro.
—Vengo a ofrecerle mis servicios al Ministerio.
—¿Sus servicios? ¿Entonces lo que quiere es un trabajo? –dijo, más con tono de afirmación que de pregunta.
Abelardo asintió con la cabeza y los pocos mechones blancos que aún poblaban sus costados se agitaron como rígidas ramas de paja.
—Y dígame, ¿qué sabe hacer usted?
El viejo entrecerró los ojos, tomó una bocanada de aire, y después levantó la carpeta que yacía sobre sus piernas para colocarla con delicadeza sobre el escritorio del funcionario.
—Mi currículum –dijo, orgulloso.
Sandoval enarcó las cejas y torció la boca, sorprendido. Cuando tomó la carpeta y la abrió para ver su contenido, la sorpresa se convirtió en confusión y desconcierto.
—Señor Abelardo, acá sólo dice su nombre, y como profesión: Soñador.
—Uhum –musitó Abelardo, mirando al funcionario como si no hubiese nada de extraño en aquel currículum.
—¿Soñador? –insistió Sandoval.
—Es lo que hago, licenciado. Estoy seguro de que por acá necesitan uno.
El funcionario se rascó la cabeza, perplejo, y volvió a echar una mirada a la solitaria página en la que aparecía el texto escrito a mano. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se encogió de hombros.
—¿Acaso hay otra cosa que sepa hacer, señor Abelardo? ¿Algún oficio manual? ¿Barrer, puede ser? ¿Limpiar?
El viejo parpadeó varias veces y escrutó al licenciado en silencio, como si fuera capaz de ver a través de él.
—Para nada, licenciado. Sólo se soñar. Es lo único para lo que he sido bueno toda mi vida.
Sandoval asintió lentamente, con los ojos abiertos y la boca hecha una línea.
—Ya veo… Entiendo su situación. Me imagino que necesita un trabajo, pero no creo poder hacer nada por usted si no nos es útil de alguna manera. Por los momentos creo que no requerimos de –carraspeó—, soñadores.
—¿Está seguro, licenciado? ¡Nunca se sabe cuándo podría necesitarlo! Estoy disponible. De hecho, toda mi vida lo he estado, y no pretendo pedir demasiado por mis servicios. Me conformo con lo suficiente para alimentarme y, tal vez, vestir un poco mejor.
El funcionario esbozó una sonrisa condescendiente y regresó el supuesto currículum del viejo a la carpeta para colocarla de nuevo sobre el escritorio y empujarla con los dedos.
—Agradezco su ofrecimiento, señor Abelardo. Pero le repito que tales servicios no nos sirven. Sin embargo, si está usted dispuesto a asear baños o servir el café, puede que le consiga algo…
Durante un incómodo minuto, ambos permanecieron en silencio.
—Ya veo –dijo finalmente Abelardo, y con la misma serenidad con la que había entrado en la oficina y se había sentado, inclinó la cabeza con respeto, tomó la carpeta, se puso de pie y dio media vuelta para retirarse.
»Gracias por su tiempo, licenciado –concluyó, y luego caminó solemne hacia la puerta.
Apenado, el licenciado Sandoval lo vio alejarse hasta hacerse diminuto, dejando tras de sí el fuerte olor de las ropas desgastadas, la mugre y el sudor envejecido.
De vuelta en la calle, Abelardo se detuvo ante el colosal edificio que resguardaba las oficinas del Ministerio y lo contempló en silencio, suspirando con resignación. Pero no estaba decepcionado. Más bien, sentía una profunda lástima. Lástima por el funcionario Sandoval, y por la joven secretaria que se había esforzado tanto en evitar su presencia. Sintió pena por todos y cada unos de los seres allí absortos, cuyas almas eran consumidas por el infortunio de las vidas corrientes. ¡Triste!, pensó. Sin duda nadie en aquel lugar sería capaz de comprender el valor de lo que él tenía para ofrecerles.
Tras darse la vuelta se encontró con la bulliciosa avenida del centro, repleta de automóviles que intentaban hacerse lugar en el pesado tráfico y autobuses destartalados que bramaban los cláxones y despedían humaredas de aceite quemado como bestias moribundas. Las personas, transeúntes ansiosos que corrían por las calles con ojos desorbitados, chocaban los unos contra los otros en su desesperado ir y venir sobre la acera y el asfalto. El intenso sol de la tarde se reflejaba en las ventanas de los viejos edificios y su calor se colaba desde lo alto, impulsado por sofocantes ráfagas de aire enrarecido.
En medio de la caótica escena, Abelardo observó con aflicción al taxista que, impaciente, apuraba una fila interminable de carros que a duras penas podía avanzar, mientras quienes cruzaban la calle se abalanzaban sobre los vehículos o las motocicletas como si no existiese mañana. Entretanto, centenares de buhoneros obstruían las aceras, acosando con sus productos a quienes por allí pasaban. En los rostros de las personas no parecía existir otra cosa más que prisa, desconfianza e irritación. No había reflejado en ellos ningún atisbo de serenidad, esperanza o pasión.
Sólo había realidad, pura y dura realidad, y más nada.
Pobres, pensó Abelardo, y hundiendo el mentón en el pecho comenzó a caminar de regreso a su hogar, procurando no ser tropezado por nadie.
En una mano sujetaba con fuerza el bastón de madera, mientras la otra todavía sostenía la carpeta con la hoja en la que había escrito su nombre y su profesión. Soñador, decía, en letras sinuosas de bonita caligrafía. Como había aprendido a escribir en su juventud, hacía más de sesenta años. Recordaba haber escrito aquella palaba un sinfín de veces, perfeccionando en cada trazo la redondez de la o, y la voluptuosidad de la ese. Degustando la palabra como si del bocadillo más dulce se tratase.
Después de todo, esa era la palabra que denotaba aquello a lo que, siendo todavía un niño, había imaginado con dedicarse el resto de su vida…
Tras sortear las profundas aguas del Río del Olvido y apurar el paso a través del Bosque de los Samanes, el pequeño Abel estaba seguro que había logrado burlar a sus perseguidores. Sin embargo, no debía confiarse. Sabía que los Gaúles tenían el mejor olfato del Reino, y si quería llegar a salvo a la Fortaleza, debía mantenerse en movimiento, zigzagueando por el terreno, siempre atento al camino pero sin descuidar nunca la retaguardia.
Después de correr cerca de veinte minutos sin detenerse, se tomó unos segundos para tomar aliento, y aprovechó para buscar entre las copas de los samanes los pocos claros que dejaban pasar la luz a la superficie. Con detenimiento, Abel observó cada uno de los claros, que como vitrales fulgurantes le mostraban un pedacito de lo que existía por encima y más allá del bosque. Al fin, entre un puñado de flores áureas y un laberinto de ramas retorcidas, alcanzó a ver en apenas un instante la silueta oscura y perfilada de una de las torres de obsidiana de la Fortaleza.
Chasqueó la lengua, excitado, y sin perder un minuto más corrigió el rumbo y atravesó los árboles dando largos trancos.
Al cabo de un rato dejó los samanes atrás, y se adentró en el extenso valle que precedía a la Fortaleza. En la distancia, las gigantescas paredes facetadas de las murallas relucían como la armadura de los guerreros que esperaban la llegada del pequeño Abel. Sobre la edificación, el disco solar empezaba a lanzar destellos carmesí, vaticinando la pronta llegada del atardecer.
Abel sonrió al distinguir la Fortaleza a lo lejos, pero no se detuvo: el repentino estremecimiento que se produjo a sus espaldas cuando las copas de los árboles se agitaron y una bandada de gavilanes salvajes cobró vuelo, le hizo saber que los Gaúles estaban al acecho.
El corazón le saltó del pecho cuando, en medio de aquel paraje del Reino, escuchó una voz grave que exclamó de pronto:
—¿Y qué está haciendo mi pequeño Abel?
Enseguida la tierra y el pasto bajo sus pies desaparecieron, sustituidas por pálidas baldosas en forma de rombo, y en donde había estado emplazada la Fortaleza ahora sólo yacía una cama de roble con almohadas como paredes y cajones de juguetes como torres.
Abelardo sacudió la cabeza, sorprendido, y después hundió el mentón en el pecho y dejó caer los brazos a los costados.
—Estoy… jugando, papá.
—¿Uhum? ¿Y de qué se trata ahora este juego? –dijo su padre, agachándose para levantarlo del suelo y sostenerlo contra su pecho.
Abelardo intercambió miradas entre su cama y su padre, y después dijo sonriente:
—Allí está la Fortaleza, donde esperan mi llegada –señaló la cama—. Venía corriendo por el bosque, huyendo de una manada de Gaúles. Casi me atrapan, pero pude perderlos…
—¡Ah, otra vez las aventuras fantásticas! –exclamó el hombre, torciendo los ojos—. Pensé que sería otra cosa.
—¿Otra cosa? –preguntó Abelardo con el ceño fruncido, incapaz de entender a qué podía referirse.
—Sí, otra cosa como… ¡Al doctor, por ejemplo! ¡Como tu papá! ¿Por qué nunca juegas al doctor?
Abelardo arrugó el rostro enseguida, como un acto reflejo.
—¿Doctor? No, papito. Yo juego al guerrero, o al mago, o al robot o al monstruo. Pero un doctor, no creo.
—¿No crees? –insistió su padre—. ¿Acaso no quieres ser un doctor como tu papá, cuando seas grande?
El pequeño se llevó un dedo a los labios y esquivó la mirada de su padre para pensar. Con profundo interés, reflexionó en la pregunta con mayor seriedad que la de cualquier otro niño de su edad. Abelardo sabía que sus aventuras se trataban tan solo de un juego, y que los guerreros, los magos, los androides o los alienígenas que tanto lo acompañaban durante sus ratos de ocio no eran más que el producto de su imaginación, pero no por ello dejaba de reconocer el grado de satisfacción que tales creaciones, que tales sueños infantiles, le producían. Amaba inventar, imaginar y soñar, tanto despierto como dormido, y si algo quería seguir haciendo cuando creciera, era eso.
—No, papá. No quiero ser doctor, quiero ser un soñador.
El hombre lo miró con la cara arrugada y una mirada severa.
—¿Soñador? Eso ni siquiera existe, hijo –replicó, alzando la voz, ofendido por el desprecio que había demostrado el muchacho hacia su profesión.
—¿No existe? –preguntó Abelardo, con decepción en los ojos.
—No, hijo. A nadie en este mundo le pagan por soñar. Ven, te mostraré lo que hace un doctor, un verdadero profesional.
Alzándolo por los brazos, sentó a Abelardo encima de sus hombros y caminó fuera de la habitación, con la intención de mostrarle los implementos e instrumentos que usaba a diario en su práctica.
Volviéndose hacia su habitación, el pequeño vio la fortaleza hecha con almohadas alejarse hasta desaparecer tras lo pasillos de la lujosa casa de época.
—¿En serio no puedo ser un soñador cuando crezca, papá? –murmuró el pequeño.
—No, hijo. Serás un doctor, como yo –dijo el hombre con firmeza.
Aquellas palabras todavía resonaban en lo más hondo de su mente y su corazón. El recuerdo de ese día, aún después de tantos años, le permitía ver de nuevo el duro rostro de su padre y casi escuchar su voz sentenciosa.
Con los años, Abelardo aprendió a respetarlo y temerle. Para su padre, orgulloso y soberbio, resultaba imposible el pensar que su hijo se dedicara a algo diferente a la medicina. Se trataba en parte de una cuestión de honor familiar, pero sobre todo, de estatus social. Todo varón perteneciente a su familia (sostenía su padre), debía dedicarse a una profesión respetable como la de doctor. O en el peor de los casos, ingeniero o abogado, si demostraba tener las aptitudes y el interés suficientes. Doblegado por la necesidad de satisfacerlo, Abelardo ingresó a la universidad, y se convirtió, con esfuerzo y muy a su pesar, en médico.
Sin embargo, la felicidad de su padre no duró demasiado.
Después de alcanzado el título de doctor, y aún contando con todo el apoyo tanto moral como financiero para continuar sus estudios y su carrera, Abelardo huyó del hogar, harto del entorno de su familia, cansado de las fachadas, las sonrisas forzadas, las presuntuosas reuniones de sociedad y las interminables demostraciones de hipocresía.
Sin vacilar, abrumado por las presiones que le impedían perseguir eso que en realidad deseaba y que su padre nunca entendería, preparó una mochila con unas cuantas mudas de ropa, algunos libros y un puñado de fotografías, y tomó la calle en una tarde lluviosa, sin tener certeza alguna de cuál sería su próximo destino. El corazón y mis entrañas, pensó, me orientarían el camino…
Aquellos pasajes de su vida se materializaron ante sus ojos con tanta luminosidad que se confundieron con las escenas que al mismo tiempo transcurrían por las calles en el trayecto de vuelta a donde ahora vivía. Dando pequeños pasos, el anciano caminaba absorto entre edificios oscurecidos por el hollín, centenares de bolsas de basura apiladas en las esquinas y ese rumor desagradable y sostenido que bien sabía era propio de toda metrópolis. Era como si una bestia entre orgánica y mecánica se hubiese tragado el lugar apacible que alguna vez había sido el mundo, para luego enquistarse allí, y reproducirse, crecer y contagiarlo todo con su apetito insaciable.
¡Cuanta falta le hacía al resto de la gente el burbujeante refugio de su mente, para desdibujar esa terrible realidad que los engullía!
Después de atravesar al menos ocho cuadras y alejarse de las vías abarrotadas del centro de la ciudad, se dirigió hacia el borde de la autopista cercana para continuar caminando paralelo a ésta, con la mirada fija en el puente que se alzaba a lo lejos y que interrumpía el horizonte con su silueta. El sol, en su sempiterno viaje celeste, se enfilaba hacia el oeste bajo un cielo ya púrpura. La brisa de la noche se anunciaba con susurros, mientras las luces artificiales de la ciudad empezaban a pulular donde quiera que se mirase.
Consciente de que pronto estaba por anochecer, Abelardo detuvo su transitar y se recostó en la defensa que lo separaba de la autopista, en donde los vehículos chillaban presas del tráfico. Sin reparar en la vorágine que lo rodeaba, echó la cabeza hacia atrás y contempló el firmamento, atento a ese lugar especial en donde aparecían las primeras estrellas de la noche.
Unos minutos después se manifestaron un par de puntos iridiscentes que resaltaron contra el oscuro fondo. Las estrellas, como ojos brillantes, le devolvieron a Abelardo la mirada, y gracias a ellas reconstruyó en el cielo el rostro delicado de esa mujer que alguna vez creyó haber amado…
Verónica parecía vigilarlo, con los ojos encendidos y la boca entreabierta. Sus labios, todavía húmedos, reflejaban los haces dorados que emanaban de la tenue lámpara del techo. Las sábanas comenzaban a enredarse desde sus piernas, y terminaban tapándole los senos diligentemente. La curva de su cintura y sus caderas ondeaba con suavidad hacia arriba y abajo, al compás de la música proveniente de una sencilla radio de transistores colocada sobre la mesa de noche a su espalda. Dancing Queen era el tema del momento, y resultaba apropiado, o al menos eso pensaba Abelardo: podía imaginarla perfectamente como una reina, bailando ante él, contra un fondo lechoso repleto de estrellas y galaxias.
Antes de esa noche, la había visto repetidas veces en la fuente de soda del boulevard, hermosa e interesante, siempre atenta a las páginas de un libro mientras saboreaba a pequeños sorbos una taza de café. Había querido acercársele desde el primer día, pero sabía que en su condición tenía todas las de perder. Su porte y aspecto no eran precisamente los más atractivos, y considerando lo poco que había ganado esa semana, apenas tendría para invitarle otro café.
Debió esperar al momento adecuado para abordarla, y dicha oportunidad se presentó cuando un grupo cultural que visitaba la capital organizó un recital de poesía en las instalaciones del hotel en donde Abelardo trabajaba como recadero desde hacía meses.
Por alguna razón, estuvo siempre seguro de que la muchacha asistiría al evento.
A duras penas se compró un traje, se perfumó con las colonias que robaba del hotel, y se coló entre la multitud del recital esperando que los supervisores no lo pillaran.
No le costó demasiado ubicar a Verónica, y para su sorpresa, tampoco le costó demasiado abordarla. Disfrutaba, como él, de la literatura y el arte, y animados por la atmósfera onírica del evento conversaron sobre sus impresiones del recital, y sobre sus pasiones y experiencias. Sobre todos esos temas que Abelardo había aprendido leyendo, viviendo, contemplando el mundo a su alrededor, pero también imaginando y soñando. Después fueron a cenar, y unas copas más tarde se encontraron desnudos y jadeantes en una de las habitaciones del hotel. Aquí me hospedo, le había dicho él, pero en realidad se había valido de favores con sus compañeros de trabajo para hacerse con la llave por unas horas.
Acostado junto a ella, no se atrevía a esquivar la mirada de sus ojos fulgurantes.
—¿Qué piensas? –le preguntó Verónica.
Abelardo sonrió.
—Te estoy imaginando. Sueño que bailas junto a la Luna. Te veo flotar en el espacio, y tus ojos brillan como estrellas, y tu piel pálida se confunde con la mancha espesa de la vía láctea detrás de ti.
Verónica levantó la comisura de la boca, divertida.
—Que buena imaginación tienes –dijo.
Abelardo inclinó la cabeza en agradecimiento.
—A eso me dedico.
La muchacha frunció el ceño.
—Ahora que lo dices, nunca te pregunté en qué trabajas –dijo Verónica, en verdad demostrando interés por saberlo.
—Soy un soñador –dijo Abelardo, sin la intención de mencionar lo que en realidad hacía para subsistir.
—¿Un soñador? –preguntó Verónica con sorpresa—. ¿Y qué hace un soñador?
—Pues soñar. Imaginar. Crear otras realidades, situaciones diferentes. Otros lugares y otros personajes. Tiempos mejores o tiempos peores. Alegrías y horrores.
La mujer levantó una ceja.
—¿Y luego qué, lo escribes? ¿En cuentos, o canciones?
Abelardo negó con la cabeza.
—Solo sueño. Sueño para mí, o sueño para las demás personas. Para quien lo necesite. Imagino mundos mejores que éste, y permito que los demás formen parte de mis sueños. Sueño para que puedan sentirse bien, sentirse satisfechos consigo mismos o con sus vidas, o tal vez para que enfrenten los miedos que no les dejan avanzar. Vivo otras vidas, y comparto mis vivencias, para aprender, o simplemente para escapar. Para sentir de nuevo la felicidad y la pasión de la niñez, por ejemplo. Cuando no existía la pena y la envidia y el odio y el orgullo, y nuestros deseos y esperanzas en verdad respondían a lo que nos susurraba nuestro corazón, muy tenue pero siempre presente.
La muchacha echó la cabeza a un lado y sonrió de nuevo.
—Qué bonito –dijo—. Me imagino que tendrás un millón de clientes.
Abelardo apartó la mirada.
—A decir verdad, casi nadie quiere nunca pagar por ello. No importa cuánto lo necesiten. Resulta difícil vivir de los sueños.
—¿Entonces cómo puedes sostener tu vida? ¿Cómo puedes costear todo esto? –preguntó, señalando con sus manos la habitación a su alrededor.
—Porque… —vaciló—, porque nada de esto existe. Nada de lo que ves es real. Esto no es una habitación de hotel, ni esta una cama. Lo que escuchamos no es música. Sólo estamos nosotros, suspendidos en la nada. Este momento es una fantasía, que sólo existe en este instante y que no existirá luego.
Verónica lo miró con perplejidad, escrutándolo, intentando descifrar el contenido de sus palabras. Se mantuvo en silencio un largo minuto.
—Estás bromeando, ¿verdad? –preguntó, con incredulidad en el rostro.
Abelardo suspiró. ¿Qué podía decirle? ¿Que en realidad vivía en una pensión de segunda y que trabajaba como recadero de hotel? ¿Que había gastado todo lo que tenía en el traje y los zapatos, y que le había mentido sobre su estadía en el hotel sólo para tener la oportunidad de conocerla? O quizá podría decirle que, a decir verdad, él era un doctor. Un doctor como su padre había querido. Un doctor que jamás había ejercido, y que había abandonado a su acaudalada familia en la búsqueda de un sueño que aún no vislumbraba del todo.
Tal vez podría contarle de los lugares que conoció en su solitario deambular, y de los innumerables oficios que tuvo para ganarse la vida, mientras alimentaba su mente y su espíritu de las imágenes que le brindaba la literatura, la poesía y la música. O bien era posible que Verónica disfrutara de las muchas conversaciones que él tuvo con maestros, albañiles, amas de casa, deportistas, estudiantes, policías, científicos, escritores, cocineros, empresarios, mendigos, sacerdotes, y todas esas personas que, según creía, lo ayudarían a entender mejor la razón y el corazón de la gente. A fin de perfeccionar su capacidad para imaginar y crear. A fin de ofrecerles, en retribución, los sueños que quizá jamás tendrían. Los sueños que, aún después de años de esfuerzo, no había aprendido a proyectar y materializar, ni en los demás ni en sí mismo.
Resultaba más fácil mentirle. Al fin y al cabo, las mentiras no eran más que otro tipo de sueño, otra realidad imaginada que tenía tanto el poder de herir como de sanar.
—Por supuesto que estoy bromeando –dijo, y la trajo hacia sí para acariciarle el cabello, consciente de que a pesar de sus expectativas, ella tampoco sería capaz de entenderle nunca.
Como el resto del mundo.
A la mañana siguiente se despidieron, prometiéndose futuros encuentros. Esa misma mañana Abelardo dejó el hotel y viajó lejos, para nunca volver a verla.
El viejo retomó el camino cuando el estruendo de los cláxones lo sacó de su letargo. Ya la noche había caído, y consigo la ciudad comenzaba a llenarse de sombras, espectros y figuras difusas que recorrían las calles en busca de su propia suerte.
El puente, ya al alcance a unos cuantos metros, se estremecía cada vez que un vehículo lo atravesaba, y los focos que todavía servían oscilaban a lo largo de la estructura, proyectando con su luz siluetas oscuras contra el asfalto y sobre la pequeña ciudad que se escondía debajo. Oculta por desgastados paneles de concreto y entre viejas columnas, una multitud de casas hechas de restos de zinc, madera y cartón, se amontonaban una sobre la otra, sosteniéndose precariamente. La escasa iluminación del lugar provenía de unas cuantas lámparas improvisadas, sujetas de un cable que se perdía en la maraña perteneciente al alumbrado público. El hedor de la materia en descomposición impregnaba cada rincón, aireado por la brisa fétida que era arrastrada desde la quebrada cercana.
Abelardo sonrió al reconocer el aroma, y se sintió a gusto de regresar a lo que ahora llamaba su hogar.
Después de su encuentro con Verónica, vagó durante años por infinidad de lugares, persiguiendo el conocimiento, insistiendo en su necesidad de convencerse de que tarde o temprano el mundo reconocería su talento y su capacidad para soñar como ningún otro.
En el trayecto, encontró personas que lo ayudaron en su búsqueda, y muchas otras que lo despreciaron por su condición. Conoció las bondades de la razón y de la inteligencia, y también sus miserias. Se llenó, en su peregrinar por la existencia, de experiencias que le sirvieron como fuente de inspiración para su imaginación.
Su viaje lo llevó eventualmente de regreso a la ciudad, y sin tener la certeza de dónde establecerse, decidió recorrer los pasillos y edificaciones de la universidad que alguna vez lo recibiera como estudiante.
Allí consiguió un lugar, al menos por un tiempo, para continuar su vida.
Bajo la vista indulgente de profesores y estudiantes, usaba cualquier banquillo, plaza o escondrijo para refugiarse en la noche y dormir. Los numerosos baños del recinto, e inclusive los vestidores y las duchas de la piscina universitaria, le sirvieron para asearse. El comedor, por supuesto, se convirtió en su principal fuente de alimento, y la comunidad le permitió el beneficio sin reparos. Es inofensivo, decían. Un pobre diablo perdido en la vida.
Tan sólo un puñado de personas sabía su historia, y reconocían en las ya endurecidas facciones de Abelardo al joven acomodado que tras hacerse doctor, lo había dejado todo por un motivo que nadie podía comprender.
Fue una de esas personas la que, sin quererlo, obligó a Abelardo a huir una vez más, esta vez lejos del recinto universitario, hacia algún lugar donde nadie lo conociese.
Ni a él, ni a su pasado…
La tarde era calurosa. Los pasillos de la universidad bullían de actividad, repletos de jóvenes que a esa hora recién salían de sus clases. Sentado en el suelo con la espalda apoyada en una de las columnas de la Plaza Cubierta, Abelardo no apartaba la mirada del grupo de estudiantes que brotaba sin cesar de las puertas de la biblioteca. Uno a uno los contaba, señalándolos con el dedo, y después dibujaba sus figuras en el aire, como si pudiera recortar sus siluetas. Serio, como si realizara un complicado experimento, trataba de proyectar sus pensamientos en los muchachos, con la intención de hacerles ver lo que él veía en su mente.
Rechinaba los dientes, concentrado, y después de enjugarse el sudor de la frente sacudía las manos e intentaba de nuevo. Lo repetía cada día, a la misma hora y en el mismo lugar, convencido de que con práctica y esfuerzo lo lograría en cualquier momento. Estaba muy cerca, podía sentirlo.
En medio de su ritual, absorto en pensamientos fugaces, no se percató de la figura femenina que de pronto se detuvo junto a él, haciéndole sombra.
—Abelardo –dijo la mujer, alzando la voz.
El hombre, cuyos cabellos y barba comenzaban a tornarse grises, agitó la cabeza y levantó la mirada con los ojos abiertos para contemplar a quien le había distraído. Se trataba de una mujer bastante entrada en edad, de rostro sereno y surcado por finas arrugas.
—¿Te conozco? –preguntó Abelardo, frunciendo el ceño.
—No –respondió la mujer y se sentó en el suelo, junto a él—, pero yo a ti sí.
Abelardo enarcó las cejas y sonrió levemente, interesado por las palabras de la mujer.
—¿Y de dónde me conoces, dulce dama?
—De hecho, de acá de la universidad. Me llamo Ana María Lima. Profesora de la universidad desde hace años. Te conocí, hace tiempo, cuando aún eras un muchacho.
—¡Oh! –dijo Abelardo con voz monocorde— ¿Y qué la trae por acá?
—Pues a decir verdad, vengo a darte noticias, Abelardo. Malas noticias, lamentablemente.
—¿Malas noticias? No existen las malas noticias, dulce dama. Sólo noticias mal expresadas.
Ana María esquivó la mirada y torció la boca.
—Verás, Abelardo. Tuve la oportunidad de conocerte porque hace años trabajé con tu padre. Soy profesora y doctora, como él, y compartimos cátedra muchas veces.
—Oh, ya veo. Me alegro por usted –dijo, encogiéndose de hombros.
—En fin, aunque muchos compañeros creen lo contrario, me pareció importante decirte que tu padre ha muerto, Abelardo. Me enteré esta mañana. Lo lamento.
Como si no hubiera escuchado las palabras de la mujer, Abelardo se mantuvo en silencio, recorriéndola con la mirada.
—Tengo la información de dónde será velado y todo eso –afirmó la profesora—. Si quieres asistir, yo puedo llevarte…
—Mi padre siempre quiso que yo fuera doctor, ¿Lo sabía? –dijo él, de pronto—. Era lo único capaz de hacerlo sentir orgulloso. Toda la vida me lo recordó, una y otra vez. Jamás pudo darse cuenta de mis verdaderos deseos… Siempre me pregunté cual habría sido su reacción después de enterarse de que yo me había ido.
—Me imagino que fue duro para él, pero estoy segura de que le habría dado gusto volver a verte.
—¿Está segura? He vivido en este lugar por más de diez años, dulce dama. Jamás he salido de acá en ese tiempo. Todos me conocen, en todas partes, incluyendo la Escuela de Medicina. Si él habría tenido algún interés en verme, no le habría costado demasiado el encontrarme.
—¿Y querías tú verlo de nuevo?
Como acostumbraba a hacer desde niño, Abelardo hundió el mentón en el pecho para esquivar la mirada de quien le hablaba, y rasgó con las uñas el suelo de granito sobre el que descansaba.
—Soñé, muchas veces, que lo reencontraba. A él y a mi madre. Sí. Soñé que soñábamos juntos. Alguna vez pude verlos viajar conmigo, entre valles desiertos o bosques de samanes, huyendo de los Gaúles hacia la Fortaleza. Soñé muchas veces que lo encontraba de nuevo en sueños.
—Pues todavía puedes verlo, una última vez. Todavía tienes oportunidad, al menos, para despedirte.
Abelardo, con los ojos vidriosos y perdidos en el horizonte, negó con la cabeza, despacio.
—Puedo ayudarte, Abelardo. Conozco personas, otros doctores que estarían encantados en tratarte. Hay lugares donde…
—¡No estoy loco, dulce dama! –exclamó el hombre poniéndose de pie de un salto—. Créame, conozco muy bien la locura. Conozco también la pasión, la felicidad y el temor. Sé lo que es querer y desear algo hasta casi desfallecer, hasta sentir que la vida se desvanece y que el mundo se hace traslúcido. He visto un millón de sueños erigirse ante mí y llenarme con su hálito vital, mientras las personas como usted se consumen, efímeras…
La mujer, sin poder ocultar la expresión de lástima en su rostro, se incorporó y le sostuvo la mirada.
—No sienta pena por mí, no soy yo quien necesita ayuda, dulce dama –dijo Abelardo, mientras caminaba hacia atrás, alejándose de la profesora—. Son ustedes. Algún día, podrán ver lo que mis ojos ven. Podré enseñarles a ver…
Enseguida corrió. Atravesó Facultad tras otra, y siguió corriendo, más allá de los límites del recinto. Sólo se detuvo un momento para limpiar las lágrimas que caían por sus mejillas. Después continuó la marcha, engullido por una ciudad ajena que tras diez años de historia, había cambiado por completo.
La frágil puerta de madera rechinó al cerrarse, y el golpe hizo que toda la estructura de su casa vibrase como si estuviera a punto de venirse abajo. La lámpara encendida que pendía del cable vivo se tambaleó de un lado al otro, revelando diminutas alimañas que huyeron al percibir la agitación. Después hubo silencio, como si la bulla de la ciudad no se atreviera a visitar aquellos infortunados parajes.
Sin embargo, para Abelardo aquel era el lugar más acogedor del mundo. Un colchón remendado sobre una hilera de bloques de cemento hacía de cama, acompañada por una mesita de noche destartalada que había encontrado tirada en un basurero cercano. Del otro lado, un viejo closet de madera guardaba las pocas ropas que tenía, y sobre este descansaba una televisión en blanco y negro que todavía servía. El resto del espacio de la vivienda lo ocupaban montones de libros apilados en cada rincón; ajados y manchados por los hongos, el tiempo y los dedos vetustos de Abelardo. Sin ningún orden aparente, torres enteras de pulpa y cartulina se erigían hasta alcanzar los paneles del techo de zinc. Arracimados, apenas daban sitio para moverse en el interior de la morada.
Abelardo respiró hondo, intoxicado por el olor de las páginas amarillentas, y levantó la comisura de la boca en una sonrisa. Luego caminó despacio hasta detenerse en frente de su mesa de noche, y tras abrir la gaveta, depositó en su interior el sobre que contenía su preciado currículum. Cerró la gaveta con mesura, y después palmeó la superficie de la mesita un par de veces como si se tratara de la caricia a una mascota.
Apoyándose en su bastón se dejó caer en la cama, donde suspiró aliviado. Ante él, las torres de libros, el closet, los paneles de madera y los bloques de ladrillo se elevaban y lo rodeaban como una fortaleza. Como un edificio gigantesco y mágico en donde se sentía seguro. La brisa de la quebrada se colaba por los resquicios de las paredes, recordándole constantemente a los vientos ancestrales del bosque de samanes. El resplandecer nocturno de la ciudad se asomaba por las ventanas y los agujeros del techo, como ojos curiosos que lo escrutaban. Como ojos de innumerables Verónicas que nunca había conocido, ni nunca conocería.
Hambriento y desesperanzado, cerró los ojos y se tendió en la cama. Aún despierto, soñó. Soñó que soñaba, que lo lograba. Soñó que los mundos de su imaginación cobraban vida. Soñó que creaba realidades maravillosas y fantásticas y gratas y terribles para aquellos que no podían soñar. Transformaba el mundo para los demás, para el resto de las personas que hacía años habían olvidado cómo hacerlo en realidad, o cómo hacerlo real.
Soñó que dedicaba su vida a crear sueños, a vivir de ellos.
Y como en sus sueños, la brisa de la quebrada perdió su agria espesura para convertirse en la corriente que perfumaba todos los bosques del Reino, aún de aquellos en donde vivían los Gaúles.
La madera y los ladrillos rotos que hacían de armazón poco a poco se tornaron en colosales muros de obsidiana que se erigieron para formar una verdadera fortaleza, y del árido suelo de tierra brotaron el pasto y las flores que al extenderse hasta las demás casas vecinas, fueron transformándolas en hermosas edificaciones inspiradas en los deseos más profundos de quienes las habitaban.
De inmediato, la sorpresa invadió a la comunidad entera que sobrevivía bajo aquel puente.
Boquiabiertos, salieron de sus hogares para contemplar cómo las columnas de concreto y las vigas de la enorme estructura se desdibujaban para dar lugar a sinuosas y elegantes formas hechas de materiales extraños que parecían brillar con luz propia. La quebrada a su alrededor, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un río agitado de aguas transparentes y cascadas espumosas. En la superficie del río se reflejaban las estrellas de un cielo claro y despejado, que revelaba constelaciones, nebulosas y galaxias que nunca antes habían podido percibirse a simple vista.
Los niños, divertidos, corrieron a las aguas para darse un chapuzón. Los adultos incrédulos, todavía se negaban a aceptar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, como ondas en un estanque, los sueños de Abelardo se fueron propagando hacia todas partes, convirtiendo las calles en caminos de aventura, los vehículos en carrozas de fantasía o en naves espaciales, los edificios en palacios y laberintos y las personas en héroes, guerreros, princesas, mártires, robots y todo tipo de seres de otro planeta. En poco tiempo el fenómeno se extendió al mundo entero, y el asombro y la confusión desaparecieron, vencidos por la risa, la excitación y los juegos.
Abelardo, con el rostro sereno y tendido en la cama de roble del interior de la Fortaleza, jamás despertó para contemplar ese, su último sueño.
 Desde hace unos cuantos años, he venido siguiendo con particular interés la literatura que se está haciendo actualmente en Venezuela y, para ser más específico, aquella que gana concursos de cuentos. Por supuesto, se trata de esos concursos de temática general en donde la corriente principal de la literatura es la que predomina y, salvo contadas excepciones, casi siempre los cuentos que resultan ganadores son de corte realista, intimista, y casi nunca de literatura de género. Ahora bien, después de haber leído muchos de los relatos ganadores y finalistas de tales concursos, por alguna razón comienzo a creer que existe un patrón sobre cuál es la clase de cuento que «gana» concursos. Claro está, el resultado de todo concurso de cuentos depende mucho de los jurados del mismo, y muchas veces tales concursos representan más una medida de cuán afín se sienten los jurados con el relato ganador, que un juicio verdaderamente objetivo sobre la calidad del cuento. Sin embargo, en base a mi humilde y quizás parcializada opinión, y sin desmerecer a aquellos escritores que han resultado ganadores, a veces me da la impresión de que, para ganar un concurso de cuentos, hace falta que un relato contenga al menos una o varias de las siguientes cualidades:
Desde hace unos cuantos años, he venido siguiendo con particular interés la literatura que se está haciendo actualmente en Venezuela y, para ser más específico, aquella que gana concursos de cuentos. Por supuesto, se trata de esos concursos de temática general en donde la corriente principal de la literatura es la que predomina y, salvo contadas excepciones, casi siempre los cuentos que resultan ganadores son de corte realista, intimista, y casi nunca de literatura de género. Ahora bien, después de haber leído muchos de los relatos ganadores y finalistas de tales concursos, por alguna razón comienzo a creer que existe un patrón sobre cuál es la clase de cuento que «gana» concursos. Claro está, el resultado de todo concurso de cuentos depende mucho de los jurados del mismo, y muchas veces tales concursos representan más una medida de cuán afín se sienten los jurados con el relato ganador, que un juicio verdaderamente objetivo sobre la calidad del cuento. Sin embargo, en base a mi humilde y quizás parcializada opinión, y sin desmerecer a aquellos escritores que han resultado ganadores, a veces me da la impresión de que, para ganar un concurso de cuentos, hace falta que un relato contenga al menos una o varias de las siguientes cualidades: